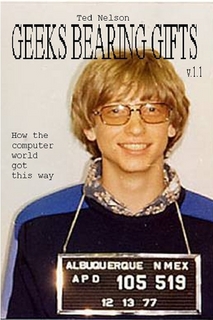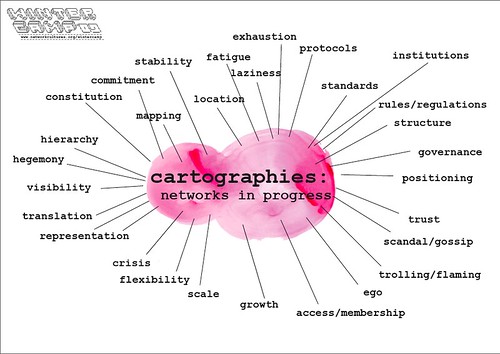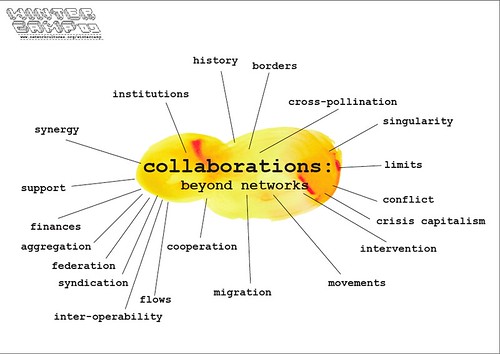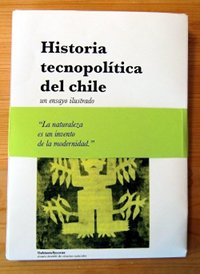Edadismo es la única traducción que he encontrado para el término inglés
ageism. En castellano es confuso: normalente
ageism se traduce como
envejecimiento de la población pero también tiene otro significado que es la discriminación por razón de la edad. Como
edadismo no me convencía envié un par de mensajes a mailing-lists especializadas en género y a algunas “expertas” de mi entorno cercano. La respuesta fue un silencio absoluto que interpreté como un
ni puta idea coral. Así que acabé usando el palabro edadismo, aunque a mí también me parece muy feo (pero el gusto se educa, ya sabemos).
ACTUALIZO con dos referencias.
La primera a través de un comentario de Eloy Fernández Porta el 5 de junio de 2009: “En cuanto al término “edadismo”, que yo sepa lo elabora por primera vez David Cooper en “La gramática de la vida”, en el contexto de la crítica anti-psiquiátirca a las instituciones. No pondría la mano en el fuego que esa sea la primera vez en la Historia de las Ideas que se usa el término, pero lo cierto es que Cooper lo define y elabora como si fuera invención suya, y sin citar ningún antecedente.”
La segunda a través de un tuit de @teclista el 31 de diciembre de 2011: “…he descubierto q la UE lo llama ‘edaísmo’: http://bit.ly/uABwCE“
Y ahí va el artículo (aquí en la web de Diagonal).

“No somos vuestras abuelas”
El colectivo Old Women Movement, pionero en la lucha contra el edadismo, denuncia la discriminación de las mujeres viejas y los estereotipos sociales que pesan sobre ellas.
“Las mujeres viejas estamos en la primera linea en todas las cuestiones de justicia social, no sólo las que se supone que nos afectan de forma más directa como la sanidad o los servicios sociales. Nuestro objetivo es acabar con nuestra invisibilidad y con las actitudes discriminatorias que nos ignoran, nos banalizan y nos degradan. No hablamos de respeto, porque el respeto muchas veces está teñido de condescendencia. Hablamos de igualdad.”
Quien se expresa así es Cynthia Rich, integrante junto a Mannie Garza y Janiec Keaffaber del colectivo activista
Old Women Movement, fundado en San Diego, California, en 2001.Old Women Movement surgió tras la muerte de
Barbara MacDonald, ensayista y pionera en la lucha social contra el edadismo, una forma de discriminación tan invisible y arraigada que casi no se conoce ni su nombre.
El edadismo está muy interiorizado, incluso por personas que en otras cuestiones son progresistas y entre los propios viejos. Está tan metido en nuestros hábitos que ni siquiera sabemos reconocerlo.
En su web el colectivo señala algunos ejemplos de conductas típicamente edadistas como preguntar sistemáticamente a las viejas por su salud, halagarlas diciendo que aparentan menos años o felicitarlas y sorprenderse cuando hacen algo que en personas de otra edad se considera normal, como acudir a manifestaciones o firmar manifiestos activistas. Con el edadismo como eje, estas tres mujeres participan en los movimientos sociales californianos desde 2001. Su primera acción sentó las bases de la lucha contra la especulación inmobiliaria en San Diego y en 2003 organizaron protestas contra la invasión de Irak y un luto silencioso en varias fronteras internacionales en solidaridad con las mujeres iraquís.
Llevamos años en esto y sin embargo hay compañeros que nos siguen haciendo comentarios condescendientes como Veamos si estas señoras necesitan algo. Como si no pudiéramos ser más que personas dependientes.
El edadismo no es sustancialmente distinto de otras formas de discriminación como el racismo o la xenofobia y buena parte del trabajo empieza por el lenguaje, por reivindicar el uso político de la palabra cargada de desprecio: vieja.
Es una descripción fáctica, no un insulto. Mientras siga siendo humillante que te llamen vieja seguirá siendo humillante ser una vieja.
Y también aquí el cuerpo es uno de los campos de batalla.
Se nos ha hecho creer que nuestros cuerpos son horribles y debemos avergonzarnos de ellos, que es natural que los otros sientan rechazo hacia nosotras y que todas las demás mujeres hacen cualquier cosa para no tener nuestro aspecto.
Rich insiste en que la discriminación por razón de la edad no afecta por igual a hombres y mujeres y que el edadismo es una forma de sexismo. El mundo está gobernado por hombres viejos pero las mujeres de la misma edad se ven completamente excluidas de la esfera pública, encerradas en un estereotipo que las reduce a sus roles en la familia. Del mismo modo que en los sesenta y los setenta se deconstruyó la idea social de la mujer, hoy es necesario deconstruir los estereotipos que pesan sobre las viejas.
Hasta hace poco las mujeres sólo existíamos dentro de la familia, como madres o esposas. La esposa modélica de los años cincuenta era sumisa, dependiente e inofensiva. Con nosotras pasa lo mismo. Estamos reducidas a la figura de la abuela, aunque ni siquiera tengamos nietos.
Claro que hay excepciones notables de mujeres que, pasados los sesenta, han llegado a puestos dominantes en la política o en la sociedad. Es lo que las Old Women Movement califican como
tokenismo: permitir que personas de sectores marginados accedan a los privilegios del grupo dominante sirve para mantener el estatus quo y hacer creer que no existe realmente un problema de discriminación.
Aunque las protagonistas de las revoluciones feministas en los sesenta y los setenta hoy están llegando a viejas, el edadismo nunca ha formado parte de las agendas feministas. Faltan modelos de referencia, espacios en los que compartir experiencias y diálogo intergeneracional.
Las mujeres llegamos a viejas sin saber nada sobre la invisibilidad y la exclusión con las que vamos a encontrarnos. Y lo peor: habiendo interiorizado todos los estereotipos sociales edadistas.
En opinión de Rich es crucial que las mujeres entiendan que, al aceptar los estereotipos sociales sobre las viejas, se tienden una trampa futura a sí mismas.
El poco poder que pueda obtener una mujer por ser joven lo pierde por cada año que envejece. La de 30 pierde poder por no tener 20, la de 40 por no tener 30, etc. El edadismo desempodera a todas las mujeres, cualquiera que sea su edad.
En sus acciones las Old Women Movement siempre acuden acompañadas de una gran muñeca con el rostro de la
artista alemana Kathe Kollwitz y ataviadas con camisetas diseñadas por ellas mismas en las que se puede leer
Las viejas somos vuestro futuro. Un buen lema para empezar a mirarlas con ojos distintos.