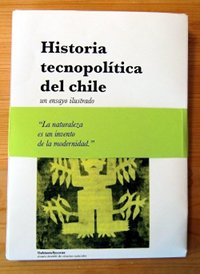* Mensaje de mi querida madre que es única: “Hay algo que quería decirte hace tiempo. (yo, glups) Cuando escribes en el blog, siempre pones la palabra hostia sin hache. Seguramente te pasa porque escribes en varios idiomas. Así que ya sabes, es con hache.” 😀
COSAS QUE HAGO
Gabinete Sycorax
Plataforma de investigación cultural sobre ciencias naturales. www.gabinetesycorax.orgProyectos y colaboraciones
Gabinete Sycorax. Plataforma de crítica cultural sobre ciencias naturales, 2013. Informe food.lab. Laboratorio social de comida (Medialab Prado, 2013). Soft Power. Biotecnología, industrias de la salud y la alimentación y patentes sobre la vida (Proyecto Amarika Proiektua, BizBAK, consonni, 2009-2012). GenderArtNet. Experimental Mapping on Gender, Ethnicity, Race, Class and Sexualities in Contemporary Europe (with Bettina Knaup and Nicolas Malevé, European Cultural Foundation, Constant Association for Art and Media, 2008-2012). Mov-s 2012. Espacio para el Intercambio Internacional de la Danza y las Artes del Movimiento (Mercat de les Flors, Cádiz 2012). Conexiones Improbables, miembro del jurado (2012). The Trend Net. Noticias de iniciativa social (The Internet Trend Seekers, 2009-2012). Alhagez, en colaboración con Mohamed Abdelkarim (Radio de Acción, 2011). Kultur Soinuak. Informe sobre prácticas culturales emergentes (Kultura Abierta, 2011). #Cultivo12. Encuentro experimental de organismos culturales (Zemos98, Sevilla, 2010).Publicaciones
Biopatentes. El cercamiento de lo vivo. Monográfico sobre Laboratorios del procomún, Teknocultura, 2013. Be Creative Underclass! [English], Hagoort G., Thomassen A., Kooyman R. (Eds), "Pioneering Minds Worldwide. On the Entrepreneurial Principles of the Cultural and Creative Industries" (Eburon Academic Press, Utrecht 2012). Soft Power. Biotecnología, industrias de la salud y la alimentación y patentes sobre la vida. Maria Ptqk (Ed.). Con obras y textos de: Beatriz Preciado, Boryana Rossa, Burreau d´Études, Critical Art Ensemble, Erwin Wagenhofer, Ignacio Mendiola, Itziar Ziga, Lucía Puenzo, Marianela Ruiz León, Marie-Monique Robin, Rachel Mayeri, Sally Gutierrez, subRosa, Vandana Shiva, Walter Mignolo. consonni, colección Beste, Bilbao 2012. WJ-SPOTS#2 : Les artistes s’emparent du réseau / Artists take over the network (Ed. A. Roquigny, MCD-Musiques et Cultures Digitales #69, 2012). Kafe Aleak #63 Système D - Les Rita Mitsouko (Kafea eta Galletak, 2012). Web social y úteros de alquiler. Notas sobre la división sexual del trabajo en los circuitos integrados (Erreakzioa-Reacción, MUSAC, 2012). Macho alfa y acampad@s en beta (Montañaislaglaciar. Reflexiones en torno a la idea de Europa, Broken Dimanche Press, 2011). #10penkult. Decálogo de prácticas culturales de código abierto (Tabakalera, Donostia, 2012). Prototipo de gestión de tiempo para microorganismos culturales (2010). Esto no es una exposición de bioarte (Zehar #66, Arteleku, 2010). Be creative under-class! Mitos, paradojas y estrategias de la economía del talento (Biblioteca YP, 2009). MÁS MATERIALES AQUÍ.Ptqk_DOSSIERS
META
Busca en los anales